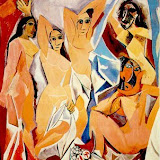_______________________________
__________________________________________________________________
Un escritor español presenta su novela en un cementerio de París
_________________________________
AFP Por María Carmona:
El español José Luis Gil Soto presentó el viernes su primera novela, 'La traición del rey' (Editorial Styria), en el cementerio parisino de Père Lachaise, ante la tumba del político Manuel Godoy (1767-1851), de cuyos restos el escritor reclama la repatriación a España.
Controvertida figura de la historia española, Manuel Godoy, duque de Alcudia, fue primer ministro de Carlos IV. Derrocado en 1808, vivió exiliado en Francia hasta su muerte, en 1851.
Godoy es el personaje principal de 'La traición del rey', novela histórica que su autor concibe como una "contribución para comprender cómo fue un periodo histórico y cuál fue la trayectoria de un personaje", sobre todo para el gran público que no "acude a los ensayos científicos rigurosos de los historiadores". "Pero espero que sirva también para reflexionar sobre la injusticia del exilio", declaró Gil Soto en una entrevista concedida a la AFP antes de rendir homenaje a Godoy ante su tumba.
El interés de Gil Soto por Godoy surgió hace tres años, cuando visito su tumba en el cementerio de Père Lachaise durante un viaje turístico. "Me llamó la atención el estado de abandono en que se encontraba. Godoy había sufrido un exilio de 43 años en vida y más de 150 después de su muerte", explicó. "Si ya es incomprensible el exilio en vida, es más incomprensible un olvido de siglo y medio por parte de las autoridades españolas", comentó, recalcando que "Godoy es el único jefe de gobierno de la historia española que permanece enterrado fuera de España" y que hoy hay un movimiento que reivindica que su cadáver sea trasladado a su tierra, a Badajoz.
"Me pregunté por qué ese abandono, indagué y me di cuenta de que su imagen había sido tergiversada desde el siglo XIX hasta nuestros días. Godoy nos ha llegado como un traidor, como alguien que vendió España a Napoleón, como alguien que se aprovechó de las riquezas de España en su propio beneficio". "Y sin embargo, los historiadores que han estudiado su figura, como Emilio de la Parra, Carlos Seco o Miguel Ángel Melón, coinciden en que ése no fue Godoy. No fue el mejor gobernante que ha tenido España pero tampoco ese diablo que nos pintan", argumentó.
Y cuando se le pregunta si todo esto no puede aparecer como un intento de rehabilitar a un dirigente controvertido durante cuyo gobierno se vivió la entrada de las tropas francesa a España, cuya política llevó a varias guerras y al desastre de Trafalgar, el escritor contesta que "todo eso es cierto, pero hay que matizar". "Fernando VII (hijo de Carlos IV que, tras ceder éste la corona a Bonaparte, recuperó el trono después de la Guerra de Independencia contra los franceses) y su red de espías se encargaron de que se creyera que todos los errores que se habían cometido en la política española en la época fueron culpa de Godoy y eso no es cierto", afirmó.
"Todos los historiadores coinciden en que Godoy cometió muchos errores, pero detrás de esos errores nunca hubo traición a su patria. Todo lo contrario, fue alguien muy leal a sus reyes, al que le tocó vivir un periodo convulso y que sobre todo se enfrento al todopoderoso Napoleón", alegó.
El escritor contesta también que Godoy fuera amante de la reina María Luisa y que debiera a esa relación su meteórica carrera en la corte, como se dijo durante años. "Nadie puede demostrar que fuera amante de la reina, es verdad que es algo difícil de demostrar o de contradecir, pero los historiadores que han buscado indicios consideran que estos últimos tienden más a desmentir que a demostrar tal relación", sostuvo.
____________________
sábado, 22 de noviembre de 2008
jueves, 20 de noviembre de 2008
¿DOCTORADO A DES/TIEMPO?
______________________________
C U A N D O L A M E M O R I A H I S T Ó R I C A S E R E A C T I V A Y B U S C A D O C U M E N T O S...
____________________________
Reich-Ranicki recibe doctorado en Universidad que le negó su ingreso
viernes, 16 de febrero de 2007
Crítico literario Macel Reich- Ranicki creó el programa de televisión "El cuarteto literario", donde se convirtió en el crítico más influyente del siglo XX en Alemania. (Foto :EFE)
(16:22 hrs) El crítico literario Marcel Reich-Ranicki, de 86 años, recibió hoy el doctorado honoris causa de la Universidad Humboldt de Berlín, la misma institución que le impidió ingresar como estudiante en la época nazi por su condición de judío.
Hace 69 años ese centro de enseñanza superior había rechazado la solicitud de ingreso de Reich-Rannicki, nacido el 2 de junio de 1920 en Wloclawek (Polonia) y llegado a Berlín con su familia cuando tenía nueve años, y desde entonces el destacado crítico de literatura alemana no había vuelto a pisar sus instalaciones.
El presidente de la Universidad, Christoph Makschies, expresó que el rechazo de Reich Rannicki en 1938 es algo que ya no se puede reparar, pero añadió que la institución tenía que asumir su responsabilidad por la manera como sirvió tanto a la dictadura nazi como posteriormente a la dictadura comunista de la extinta República Democrática Alemana (RDA).
Los padres de Reich Ranicki, al igual que los de su esposa Thea, fueron asesinados en Auschwitz por los nazis y la pareja logró sobrevivir gracias a un zapatero alcohólico que aceptó esconderlos en su casa en Varsovia a cambio de que le contaran historias.
Después de la guerra, trabajó en el servicio diplomático polaco y luego como crítico literario hasta que, a comienzos de los años sesenta, huyó a Alemania, donde escribió primero para las páginas literarias del semanario "Die Zeit" y luego para las del diario "Frankfurter Allgemeine".
Más tarde creó el programa de televisión "El cuarteto literario", donde se convirtió en el crítico más influyente del siglo XX en Alemania.
Sus memorias, "Mein Leben" (Mi vida), llegaron al primer lugar de las listas de libros más vendidos.
Este doctorado honoris causa no es el primero que recibe Reich- Ranicki pero sí es especialmente significativo debido a que en parte se trata de un desagravio por lo ocurrido en la época nazi.
A la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa asistieron hoy, entre otros, el ex presidente alemán Richard von Weiszäcker y el responsable federal de Cultura, Bernd Neumann. (EFE: Berlín)
_________________________________
C U A N D O L A M E M O R I A H I S T Ó R I C A S E R E A C T I V A Y B U S C A D O C U M E N T O S...
____________________________
Reich-Ranicki recibe doctorado en Universidad que le negó su ingreso
viernes, 16 de febrero de 2007
Crítico literario Macel Reich- Ranicki creó el programa de televisión "El cuarteto literario", donde se convirtió en el crítico más influyente del siglo XX en Alemania. (Foto :EFE)
(16:22 hrs) El crítico literario Marcel Reich-Ranicki, de 86 años, recibió hoy el doctorado honoris causa de la Universidad Humboldt de Berlín, la misma institución que le impidió ingresar como estudiante en la época nazi por su condición de judío.
Hace 69 años ese centro de enseñanza superior había rechazado la solicitud de ingreso de Reich-Rannicki, nacido el 2 de junio de 1920 en Wloclawek (Polonia) y llegado a Berlín con su familia cuando tenía nueve años, y desde entonces el destacado crítico de literatura alemana no había vuelto a pisar sus instalaciones.
El presidente de la Universidad, Christoph Makschies, expresó que el rechazo de Reich Rannicki en 1938 es algo que ya no se puede reparar, pero añadió que la institución tenía que asumir su responsabilidad por la manera como sirvió tanto a la dictadura nazi como posteriormente a la dictadura comunista de la extinta República Democrática Alemana (RDA).
Los padres de Reich Ranicki, al igual que los de su esposa Thea, fueron asesinados en Auschwitz por los nazis y la pareja logró sobrevivir gracias a un zapatero alcohólico que aceptó esconderlos en su casa en Varsovia a cambio de que le contaran historias.
Después de la guerra, trabajó en el servicio diplomático polaco y luego como crítico literario hasta que, a comienzos de los años sesenta, huyó a Alemania, donde escribió primero para las páginas literarias del semanario "Die Zeit" y luego para las del diario "Frankfurter Allgemeine".
Más tarde creó el programa de televisión "El cuarteto literario", donde se convirtió en el crítico más influyente del siglo XX en Alemania.
Sus memorias, "Mein Leben" (Mi vida), llegaron al primer lugar de las listas de libros más vendidos.
Este doctorado honoris causa no es el primero que recibe Reich- Ranicki pero sí es especialmente significativo debido a que en parte se trata de un desagravio por lo ocurrido en la época nazi.
A la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa asistieron hoy, entre otros, el ex presidente alemán Richard von Weiszäcker y el responsable federal de Cultura, Bernd Neumann. (EFE: Berlín)
_________________________________
miércoles, 19 de noviembre de 2008
MEMORIA PARA PERROS: Versión traducida de http://www.lematin.ch/fr/depeches/suisse/canton-de-fribourg-aide-memoire-pour-detenteur-de-chien_62-316429
_________________
Versión traducida de http://www.lematin.ch/fr/depeches/suisse/canton-de-fribourg-aide-memoire-pour-detenteur-
de-chien_62-316429
Si da resultado el invento para cánidos, se probará con las demás especies.
No me parece mal.
____________________
Versión traducida de http://www.lematin.ch/fr/depeches/suisse/canton-de-fribourg-aide-memoire-pour-detenteur-
de-chien_62-316429
Si da resultado el invento para cánidos, se probará con las demás especies.
No me parece mal.
____________________
martes, 18 de noviembre de 2008
"Aznar, cronista del edén iraquí".
_______________
JOSEP PERNAU.
He leído un texto estos días que me ha hecho retroceder medio siglo en el túnel del tiempo. No por los hechos que narra, que son de nuestros días, sino por ser una lectura modélica para una familia de orden y buenas costumbres. Narra el autor la vida en Oriente Próximo, especialmente en Irak, donde la guerra por una causa justa depuró a la sociedad de la perfidia de Sadam Husein, dándole su merecido, lo que hizo posible un cambio que las generaciones admirarán. Se ha extinguido la violencia y padres e hijos van a la mezquita los viernes a rezar por la libertad que el pueblo ha descubierto, y para que gobernantes serios y responsables sigan siendo merecedores de la confianza que les otorga la ciudadanía. Y toda esta gran obra ha sido posible porque la democracia se ha impuesto en una tierra que no la había conocido en todos sus siglos de historia.
¿Y a quién las generaciones tendrán que agradecer tan magna obra? Pues a George W. Bush, que quiso convertir las viejas tierras de Babilonia en un paraíso terrenal puesto al día. Pero toda gran obra requiere un cronista de excepción, y en este caso ha sido José María Aznar, quien en el diario francés Le Figaro ha puesto su pluma al servicio de un gran proyecto, que él apoyó desde el primer momento. Se nota en el texto el orgullo del colaborador español, que acompañó al presidente norteamericano en horas de soledad e incomprensión. No fue tan limpia la operación como la pinta el cronista y no han sido tan colaterales como los presenta los daños causados a las personas.
Aun así, se comprende la emoción del que escribe. Su admirado George termina su mandato y, en el momento del adiós, una lágrima le resbala por la mejilla.
_____________________________
JOSEP PERNAU.
He leído un texto estos días que me ha hecho retroceder medio siglo en el túnel del tiempo. No por los hechos que narra, que son de nuestros días, sino por ser una lectura modélica para una familia de orden y buenas costumbres. Narra el autor la vida en Oriente Próximo, especialmente en Irak, donde la guerra por una causa justa depuró a la sociedad de la perfidia de Sadam Husein, dándole su merecido, lo que hizo posible un cambio que las generaciones admirarán. Se ha extinguido la violencia y padres e hijos van a la mezquita los viernes a rezar por la libertad que el pueblo ha descubierto, y para que gobernantes serios y responsables sigan siendo merecedores de la confianza que les otorga la ciudadanía. Y toda esta gran obra ha sido posible porque la democracia se ha impuesto en una tierra que no la había conocido en todos sus siglos de historia.
¿Y a quién las generaciones tendrán que agradecer tan magna obra? Pues a George W. Bush, que quiso convertir las viejas tierras de Babilonia en un paraíso terrenal puesto al día. Pero toda gran obra requiere un cronista de excepción, y en este caso ha sido José María Aznar, quien en el diario francés Le Figaro ha puesto su pluma al servicio de un gran proyecto, que él apoyó desde el primer momento. Se nota en el texto el orgullo del colaborador español, que acompañó al presidente norteamericano en horas de soledad e incomprensión. No fue tan limpia la operación como la pinta el cronista y no han sido tan colaterales como los presenta los daños causados a las personas.
Aun así, se comprende la emoción del que escribe. Su admirado George termina su mandato y, en el momento del adiós, una lágrima le resbala por la mejilla.
_____________________________
lunes, 17 de noviembre de 2008
jueves, 13 de noviembre de 2008
miércoles, 12 de noviembre de 2008
"LOS GENOVESES"
_________________________________
COMENTARIO A UN ARTÍCULO UN TANTO ACUSADOR EN "LOS GENOVESES":
RIODERRADEIRO no es ni se confiesa neutral. No lo quería decir, pero creo que ya lo he dicho, ¿no es cierto?. Tampoco milita en PSOE, ni se siente en la necesidad de "militar" (con carnet en los dientes) en nada, a abrirse de par en par a la confidencia de confesionario, a la autocrítica, al cotilleo de salón, de banderín de enganche...
RIODERRADEIRO anda de curioso por la vida, por aquí, por allí, por acullá. Si molesto, me voy con mi música a otra parte.
Y con esto, si le parece bien, pues, sin otro particular, concluyo.
Salud y saludos cordiales.
___________________________________________________
________________________________
COMENTARIO A UN ARTÍCULO UN TANTO ACUSADOR EN "LOS GENOVESES":
RIODERRADEIRO no es ni se confiesa neutral. No lo quería decir, pero creo que ya lo he dicho, ¿no es cierto?. Tampoco milita en PSOE, ni se siente en la necesidad de "militar" (con carnet en los dientes) en nada, a abrirse de par en par a la confidencia de confesionario, a la autocrítica, al cotilleo de salón, de banderín de enganche...
RIODERRADEIRO anda de curioso por la vida, por aquí, por allí, por acullá. Si molesto, me voy con mi música a otra parte.
Y con esto, si le parece bien, pues, sin otro particular, concluyo.
Salud y saludos cordiales.
___________________________________________________
________________________________
ROUQUEDADES
___________________
ROUQUEDADES
----------------------
RIODERRADEIRO, en campaña blogueril, dijo en LOS GENOVESES:
ROUCO - en gallego: que tiene voz tomada, ronquera, habla áspera y honda -, Rouco - digo y repito - destila alegría seráfica y buen rollito por la feligresía.
En cuanto a lo de la COPE y los COPEROS (agnósticos y evangélicos) predicadores del nacinalcatolicismo, eso da para una novela por entregas, para un roto y mucho más para un descosido.
En una factoría de Villalba (en la provincia de Lugo) sacan unos estereotipos humanos y unos capones que rompen los sentidos.
_________________________________________
ROUQUEDADES
----------------------
RIODERRADEIRO, en campaña blogueril, dijo en LOS GENOVESES:
ROUCO - en gallego: que tiene voz tomada, ronquera, habla áspera y honda -, Rouco - digo y repito - destila alegría seráfica y buen rollito por la feligresía.
En cuanto a lo de la COPE y los COPEROS (agnósticos y evangélicos) predicadores del nacinalcatolicismo, eso da para una novela por entregas, para un roto y mucho más para un descosido.
En una factoría de Villalba (en la provincia de Lugo) sacan unos estereotipos humanos y unos capones que rompen los sentidos.
_________________________________________
lunes, 10 de noviembre de 2008
IDENTIDAD AYMARA ...
IDENTIDAD AYMARA E IDENTIDAD PENTECOSTAL: NOTAS PARA LA DISCUSIÓN
Bernardo Guerrero Jiménez*
El presente artículo elabora una discusión sobre el tema de la identidad aymara y la identidad pentecostal en el altiplano chileno. Lo anterior en base a una discusión bibliográfica y a información recogida en terreno, Finaliza con la identificación de, por lo menos, tres tipos de identidades que son posibles de advertir en la sociedad aymara.
Palabras claves: Identidad aymara - Identidad pentecostal - Religión.
In this paper we present an analysis of the topic of the aymara and pentecostal identities in the chilean highlands.
We base our analysis on a bibliographical survey and on information collected in situ. Finally we identify three basic types of identities which can be detected in the aymara society.
Key wors: Aymara identity - Pentecostal identity - Religion.
BREVE DISCUSIÓN TEÓRICA
El fenómeno de la identidad cultural y de su valoración es un tema que está directamente relacionado, por una parte con la crisis del desarrollismo (Morandé; 1987), y por otra, muy ligada con la primera con la revalorización de las culturas indígenas y locales.
En América Latina ha sido entre otros Octavio Paz y Pedro Morandé quienes han insistido en el tratamiento de “lo cultural” como variable imprescindible para dar cuenta de la realidad social.
En el ámbito de las ciencias sociales y específicamente en la antropología ha existido también una preocupación por el tema de la identidad cultural. Esta preocupación adquiere por lo menos dos posiciones o puntos de vista. Una de ella es desde la óptica del modernismo y la otra desde la post-modernidad.
Sobre la posición del modernismo Jonathan Friedman (1992: 801-1088) dice que:
“El modernismo encierra una estrategia de distanciamiento de la naturaleza y de la cultura, de las tendencias con base biológica o primitiva y de lo que se concibe como creencias supersticiosas. Es una estrategia autoestructurada de desarrollo continuo en la que la racionalidad abstracta reemplaza a otras formas más concretas de acción humana(1)
En un marco general lo anterior está relacionado a la expansión de la modernidad con sus consiguientes fenómenos de homogeneidad y hegemoneidad.
Al ser la antropología una disciplina “científica” necesita esforzarse por mantener una objetiva distancia de su realidad etnográfica..
La definición de lo real, desde el punto de vista de la modernidad, implica por lo tanto que la cultura se reduce sólo a sus aspectos que pueden ser mensurados. Desde esta perspectiva, la identidad cultural, para su aprehensión requiere de la construcción de indicadores. Pero, esto, por la naturaleza de la perspectiva modernista sólo puede aprehender lo externo, lo visible, lo manifiesto. De este modo, los rasgos físicos, la lengua, las actividades agrícolas y otras serán los indicadores de una determinada identidad cultural.
Esta tendencia que algunos definen como propia de la “antropología temprana” marcada por la fuerza del funcionalismo, es la que ve a la cultura como un “otro” por lo tanto diferente, y esa diferencia hay que hacerla visible a los ojos del antropólogo, y la mejor manera es a través de la construcción de indicadores.
Otros autores como Sánchez Parga (1990) va un poco más lejos y sitúa el problema de la antropología en área de la epistemología. Este autor habla de:
“La necesidad de pensar el “otro” como “exótico” en su “diferencia” ha conducido siempre a la antropología espontánea o pre-científica al deslizamiento “ex-ótico” a pensar esa “diferencia” del “otro” como algo extraño y ajeno. Esta consciencia exótica que acecha siempre al trabajo antropológico ha supuesto un serio impedimento teórico, que podría ser enunciado en un doble sentido: a) la imposibilidad de “reconocerse” - de reconocer plenamente la naturaleza/ cultura humana - en ese “otro” diferente; b) la imposibilidad de reconocer ese “otro” que (habla y existe) en mí” (Sánchez; 1990).
Por lo tanto, la necesidad de construir indicadores, según esta perspectiva alude a la necesidad de hacer visible lo exótico, lo que nuestra mentalidad no puede captar. De este modo, la otra cultura, la exótica, se esconde a nuestra percepción. Citemos una vez más a Sánchez Parga:
“El exotismo no es una propiedad o una cualidad inherente a una cultura cualquiera por más diferente que ésta sea del antropólogo. Es más bien un efecto perverso de la “consciencia exótica” de una antropología, que no es capaz de reconocer la coherencia de sentido cultural que poseen algunas sociedades o algunos fenómenos de ellas, ya que los percibe extraídos o aislados de esa totalidad de sentido que es dicha sociocultura” (Sánchez; 1990).
La perspectiva post-moderna por otro lado, desecha la mirada externa del modernismo, y trata de rescatar al sujeto inserto en la cultura, su subjetividad y sus motivaciones. Queda claro que esta perspectiva es una reacción intelectual al excesivo racionalismo del modernismo. Citemos a Friedmann quien dice:
“ El postmodernismo es una reacción intelectual en contra del contenido anticultura y antinaturaleza del modernismo. Está positivamente inclinado a todas las formas de sabiduría, liberación de la libido, creatividad, valores perdidos y comunión con la naturaleza (2).
Lo anterior nos debe remitir al nacimiento de las ciencias sociales, donde los conceptos de sociedad y cultura aparecen como algo externo y objetivo, tal como aparecen los fenómenos naturales. Este naturalismo de las ciencias sociales la ha llevado a desarrollar una metodología semejante a las de las ciencias naturales, pero con resultados totalmente ajenos a su intención: conocer.
Friedman, en su obra ya citada habla de la identidad cultural como un proceso ligado a la historia, al hacer historia más concretamente. El dice que la historia es un proceso social en la que sujetos particulares participan, en un determinado contexto atribuyendo significados a lo que realizan. Este autor privilegia en consecuencia la posición del sujeto en cuanto se auto-identifica con su pasado y lo proyecta. De este modo, la identidad cultural parte del sentimiento del auto-reconocimiento más que del reconocimiento que “otros” pueden hacer de él. Este autor cita a Wendt quien dice al respecto: “la sociedad es lo que nosotros recordamos; somos lo que nosotros recordamos; soy lo que yo recuerdo; el si mismo es un engaño de la memoria”.
Friedman dice que “el pasado siempre se practica en el presente, no porque el pasado se imponga el mismo, sino porque los sujetos, en el presente, estructuran el pasado en la en la práctica de su identidad . Asi la organización de la situación actual en los términos de un pasado” puede solamente ocurrir en el presente.
El pasado que afecta el presente es pasado construido y/o reproducido en el presente”(3)
Continúa el autor planteando que la constitución de la identidad es una interacción temporal compleja de múltiples prácticas de identificación externas e internas de un sujeto o población. Para entender el proceso de constitución de identidades se hace necesario ubicar los modelos en el espacio y su movimiento en el tiempo.
LA IDENTIDAD COMO OPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN
Pedro Morandé en un artículo, publicado en el diario El Mercurio (Cuerpo E, págs. 8 y 9) sitúa el tema de la identidad cultural en dos grandes tendencias filosóficas. Dice Morandé:
“La primera es definir la identidad a partir de la diferencia, y así alguien descubre sus propias características por contraste respecto de otros. Se ha recurrido durante mucho tiempo a este tipo de definiciones. tal vez pueda decirse que toda la filosofía de la Ilustración quiso definir la identidad a partir de una diferenciación por oposición. Como ejemplo baste recordar el argumento de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, en donde la búsqueda del reconocimiento de sí mismo es inseparable de la lucha por el dominio del otro, vencerlo, por someterlo, e incluso por la capacidad de vengarse del otro cuando se ha sufrido primeramente una humillación. Es decir, el triunfo propio y la derrota del enemigo es lo que conducirá finalmente a la identidad”. detrás de todo esto dice Morandé se esconde la lógica del amigo/enemigo como condición para darse a si mismo la identidad del vencedor o triunfador” (Morandé; 1987).
La segunda tradición filosófica, más antigua que la de la Ilustración. Acá la identidad se define por la pertenencia y la participación. Al respecto Morandé nos dice: “Es decir alguien es capaz de encontrar su propio lugar, su propio nombre, su propia figura, no tanto porque se opone a otro en una lógica en que el propio rostro se observa por la negación de otro, sino porque se descubren los vínculos reales que atan el destino de las personas que se encuentran. La pregunta en este caso es : ¿a qué pertenezco, de qué participo?” (Morandé; 1987).
Esta segunda ida está asociada a la historia y tiene mucha afinidad con las ideas planteadas por Friedman. Morandé habla aquí de las relaciones de pertenencia y de participación, y ésto tiene que ver, sin duda alguna, con la forma como el sujeto se auto-percibe dentro de un determinado ambiente cultural. Es por lo tanto, un concepto de identidad que privilegia la posición del individuo en un grupo determinado.
Van Kessel en su Holocausto al Progreso (Van Kessel, Juan; 1992) cita a Roosens y a Barth quienes definen la etnicidad: “como una forma específica de auto-presentación social. Una persona o grupo social puede en cierta coyuntura histórica acentuar o minimizar su pertenencia étnica (Roosens:1986: 24), de acuerdo a los intereses socio-económicos, los objetivos de lucha (por mejorar posiciones sociales) (Barth;1969). La etnicidad, definida como la auto-presentación en términos étnicos, es considerada como un conjunto de relaciones entre ciertos grupos de interés dentro de la sociedad.
Más adelante, siempre de Van Kessel citando a Roosens dice que los grupos étnicos logran movilizarse gracias a que sus líderes apelan a motivaciones afectivas, que tienen relación con el origen, como la sangre, los antepasados y la tradición ancestral. Asi las variables no-económicas, como la sico-social se vuelve importante para entender el concepto de identidad étnica.
Para Roosens: “la identidad es un concepto sico-social de doble dimensión: una intrasíquica y otra social. En cierto modo somos el grupo al que pertenecemos; nos definimos por él. Pertenecemos simultáneamente a varios grupos sociales: grupo profesional, de familia, religioso, deportivo, político, étnico ... Algunos de éstos nos tocan más Íntimamente que otros y en ciertos momentos - por ejemplo el momento de agresión a la patria, o de represión religiosa, o del abrazo familiar de año nuevo - una determinada pertenencia cobra más interés. El que se identifica étnicamente, persigue ciertas satisfacciones psicológicas, sociales y/o económicas. Gracias a esta identidad uno puede sentirse distinto, diferente de los demás, incomparable, de igual valor fundamental que otros grupos, dominantes. Esto ocurre especialmente en situaciones en que la estructura de clases sociales y la pertenencia a una clase forman el factor principal de identidad, y cual tal permanencia justifica ideológicamente el menosprecio y la supuesta inferioridad socio-económica. En este caso, la ideología de clase perpetúa la situación y bloquea la emancipación.
Otra observación que hace Roosens dice relación al uso o lectura del pasado que hacen los miembros de un determinado grupo social. Dice que el pasado étnico es una reconstrucción subjetiva, por lo tanto ese pasado puede que no sea necesariamente cierto o que haya ocurrido, tal cual los miembros de hoy dicen que sucedió. Lo que es suficiente es que las personas se sientan perteneciendo a una categoría étnica, y que los otros lo reconozcan como tal, para que de ese modo opere el criterio de la diferenciación. De este modo actúa una auto-percepción en términos del ¿Quién soy? De este modo la persona tiene una pertenencia étnica, de allí que cualquier ataque a los valores culturales, es traducido como un ataque personal.
Otro autor, Rodrigo Montoya, señala algunas características de la identidad étnica. Estas serían:
a) La conciencia de una pertenencia (“soy quechua”, “soy aymara”, ¿Qué somos?.)
b) El rescate y la reivindicación de raíces y tradiciones comunes.
c) La interiorización de esa pertenencia individual y colectiva.
d) El orgullo de esa pertenencia (“soy aymara y qué”)
e) La existencia y el consenso de un proyecto futuro colectivo para quienes se afirman como pertenecientes a un pueblo quechua, aymara, etc.
f) Capacidad de desarrollo de una cultura que son sus propios recursos y los elementos de otras que incorpora en su matriz, sigue creando su propio modo de ver, sentir, de pensar y de vivir (Montoya; 1986).
En último lugar, y no porque sea el menos importante, enfaticemos aquí la dimensión de visión del mundo contenida en todo proceso de identidad cultural. El hombre andino posee una consciencia participativa, es decir, él siente y piensa en un cosmos sacralizado, en la que él rol y función del hombre al igual que la naturaleza parte por mantener el equilibrio del mundo. Morris Berman (1987) ha descrito este tipo de consciencia que creemos se ajusta al del hombre andino. Dice este autor:
“Las rocas, los árboles, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida, y los seres humanos se sentían a sus anchas en este ambiente. En breve, el cosmos era un lugar de pertenencia, de correspondencia. Un miembro de este cosmos participaba directamente en su drama, no era un observador alienado. Su destino personal estaba ligado al del cosmos y es esta relación la que daba significado a su vida” (Berman; 1987: 16). Este tipo de consciencia es la que se manifiesta en las celebraciones religiosas autóctonas de la actualidad, y también en buena parte de la vida cotidiana. Pero además está presente en otro tipo de actividades. Por ejemplo, a propósito de un programa experimental para producir lluvias en el altiplano, la Junta de Vecinos de Chucuyo-Parinacota, protestó frente al Intendente Regional. En de los párrafos dice en relación al fracaso de dicho programa:
“3. Nuestro conocimiento campesino nos señala que las lluvias tienen un proceso natural de apareamiento entre las nubes hembras de la costa y nubes machos del altiplano y para su fecundación es necesario no interrumpirlas, ya que paulatinamente se va generando un ciclo climático propicio para las precipitaciones normales”(4).
De lo anteriormente expuesto podemos decir que el concepto de Identidad es un construido social, que se realiza en un tiempo y en un espacio determinado. Y que, y esto es lo sustancial, tiene que ver con la forma como el sujeto se percibe en relación a la cultura donde participa. Y también en la manera como los sujetos de un grupo social determinado los reconocen como miembro de ése. De este modo, la identidad cultural se define no desde el punto de vista del observador, sea antropólogo o sociólogo, sino que se rescata el punto de vista del actor social.
IDENTIDAD AYMARA E IDENTIDAD PENTECOSTAL
De la discusión entablada más arriba queremos contextualizarla ahora a la luz de cultura aymara con sus consiguientes fenómenos de identidad.
El tema de la identidad cultural aymara, en sus intentos de definición, ha recorrido casi los mismos caminos que hemos señalado en la parte teórica de este trabajo.
La mirada de afuera hacia la cultura aymara ha llevado a ver el tema, por ejemplo, de la lengua como un fenómeno dador de identidad. Pero, en el caso del norte grande de Chile, como observan González y Gavilán este fenómeno no se da ya según una encuesta socio-lingüistica, demuestra que en el altiplano un 91.5% de la población de origen aymara residente en el área sería todavía aymara parlante, aunque se presentan distintas frecuencias de uso. En valles y oasis disminuye a un 41.4% y en las ciudades a un 30.0%. Pero lo anterior, se muestra paradójico ya que de la cifra total de aymaras hablantes, el 23.1% de ellos vive en el altiplano, un 29,9% en los valles y un 46,94% en las ciudades y pueblos. Estos autores agrega: “De acuerdo a estos mismos datos, sólo un 39,2% del total estimado de la población aymara chilena utilizaría su propia lengua” (González y Gavilán; sin año: 6). De acuerdo a lo anterior, y siguiendo la lógica modernista, el criterio lingüístico no sería el más adecuado pues estaría indicando una suerte de ocaso de la cultura aymara.
Los rasgos físicos, el manejo de tal o cuales áreas agrícolas o ganaderas, serian otros indicadores, pero en un contexto de mestizaje y de introducción de tecnologías modernas, estarían debilitando el indicador propuesto.
De este modo, nos queda sólo el referente de la auto-identificación en la que se rescata el punto de vista del actor. Y aquí la conceptualización de Friedman, Morandé, Roosens y otros es de importancia.
La noción de aymara, hay que, en primer lugar, leerla en su contexto histórico y espacial. Esto quiere decir, que el tipo de adscripción a esta cultura pasa por entender las diversas relaciones que esta cultura ha tenido con otras. De este modo, por ejemplo, en la situación prehispánica la noción de aymara era diferente a la de quechua u otra. El criterio de identidad estaba además marcado por la posesión de una lengua y de un territorio. Igual situación aconteció con la llegada del español, con la diferencia, que el “contacto” provocó una serie de destrucciones que, de una u otra manera, afectaron a su cultura. Pérdidas de territorios y destrucción de símbolos sagrados atomizaron a los aymaras. En este contexto ser aymara era un peligro. La lógica del invasor lo estigmatizó como indios, es decir, como bárbaros o incivilizados. Esta misma lógica se desarrolló con la instauración de los Estados Nacionales que parcelaron sus territorios y cortaron sus vínculos ancestrales.
Los macizos, profundos y sistemáticos procesos de chilenización en que se han visto envueltos los aymaras desde 1890 a la actualidad, marca una doble tendencia. Por una parte, los aymaras, son víctimas del llamado Holocausto al Progreso, y por otro lado, se empieza a generar un reavivamiento de la conciencia étnica, reavivamiento que no está exento de paradojas y de contradicciones, pero que señala un punto de articulación en torno a lo aymara bastante interesante.(5)
Buena parte de ellos son aymaras que no hablan la lengua, ni viven necesariamente en sus tierras, no son campesinos en un sentido estricto, pertenecen a una élite dirigencial y han acudido a la universidad, o han tenido fuertes contactos con organizaciones no gubernamentales -ONG- siendo algunos funcionarios de ellas, pero se identifican fuertemente con la historia, los problemas y las demandas de los aymaras. Ellos han jugado un rol de importancia en la sensibilización de la comunidad regional no aymara, en tomo a algunos problemas de sus comunidades, como el de la lucha por las aguas, por ejemplo.
Algunos de estos dirigentes apelan muchas veces a raices mito-ideológicas de la cultura andina, ligándola incluso al Imperio Inca(6) para de allí proyectarse al futuro. Otros intelectualizan su discurso, como por ejemplo el del Centro Cultural Aymara que se propone:
“1. Revalorizar y prestigiar nuestras costumbres, entendiendo costumbres como el conjunto de usos, modos actitudes y creencias que conforman nuestra particular manera de ver la vida’(7).
En el altiplano por otro lado, aún es posible encontrar denominaciones comunitarias que aluden a la posesión de un territorio determinado y expresan una variante de la identidad aymara, pero más a nivel de lo local. Se trata de expresiones como el de “somos islugas” o “somos cariquimas” o de expresiones aún más locales como : “somos de Quebe(8)”. Esto está expresando una reafirmación de identidad en la que el sentimiento de pertenencia y de participación es bastante grande.
Podemos concluir sumariamente que la identidad aymara definida en función de la pertenencia y de la participación, además de la auto-definición y auto-ubicación de un sujeto en un grupo social, se nos muestra con variantes que a veces pueden parecer hasta contradictoria entre si, pero que de igual modo recogen para si, en un acto de apropiación positiva, el sentimiento de ser aymaras.
Por otra parte, desde el año 1958 aproximadamente se empieza a expandir por la zona altiplánica, concretamente en Cariquima el movimiento pentecostal(9). Este movimiento religioso pone fuertemente en duda la noción de aymara, al hacerla equivalente a expresiones de su argot, como por ejemplo, indios, bárbaros, perdidos o idolatras. Buena parte de la identidad pentecostal está construida sobre la negación y exclusión de quienes no son evangélicos . En este sentido, esta construcción de la identidad evangélica es la que Pedro Morandé denomina identidad por oposición. Creemos que este tipo de construcción es la que sucede en el periodo de contacto por asi llamarlo. Es decir, en el periodo en que este movimiento precisa construir su propio espacio cultural y religioso en un ambiente poco facilitador para ello.
Por su parte, los que no pertenecen a este movimiento religioso han desarrollado también una estrategia de oposición para definirse como aymaras. Esto quiere decir que la cualidad de aymara la obtienen en oposición a la del pentecostal.
Pero lo cierto es que en la actualidad, al cabo de más de dos décadas de interacción entre pentecostales y aymaras la definición de identidad por oposición, ha dejado de ser la principal, y la tendencia es la auto-afirmación de identidad en base a la pertenencia y participación de sus grupos. Asi de este modo la afirmación “somos pentecostales” o “somos hermanos” prima por sobre otra consideración de identidad. En el caso de los aymaras no convertidos su principal motivo de identidad está ligada, en su afan por diferenciarse de los pentecostales, en la reproducción de sus motivos religiosos ligados a las prácticas autóctonas -celebración de Mallcus, floreo, etc- o de prácticas católicas -fiestas patronales, etc-. Un campesino de Villablanca nos dice:
“Por que al no respetarnos nosotros nos sentiríamos totalmente ofendidos. Como el pentecostal quiere borrar todo lo pasado de nuestros abuelos que era tan hermoso, tan bonito, la manera misma de cuidar su ganado, la manera misma de agradecer a la Pachamama, al Dios Padre, era muy distinto...”(10). Lo que podría estar ocurriendo es otro proceso: aquel que se da en un escenario distinto, donde la confrontación de los primeros años parece estar reduciéndose, y en donde la definición de ser aymara pareciera ser más provechosa, incluso para los evangélicos, sobre todo para acceder a los provechos de la modernidad y por que no decirlo también de la aplicación de la Ley Indígena.
EL ACCESO A LA IDENTIDAD PENTECOSTAL
El punto crucial que señala el acceso a una nueva forma de identidad cultural, en el caso del pentecostalismo, está señalada por la experiencia de la conversión. Esté es el principal camino que señala una experiencia dadora de sentido y que permite la integración del individuo al grupo social. En otras palabras se trata de una ruptura que el individuo realiza con su pasado. En términos más sociológicos estamos frente a una experiencia de re-socialización (Berger y Luckman; 1986), en la que se señala un profundo corte, en la biografía del individuo en términos de un “antes” y un “después” . De un “antes” que es ahora leído e interpretado de acuerdo a una nueva condición, la de salvado. De este modo, el pasado es ahora re-interpretado de acuerdo a la nueva posición social del sujeto. Todo el pasado adquiere coherencia en la medida en que hizo posible la nueva condición. Leamos el siguiente caso de conversión para graficar lo ya dicho:
“Mi vida ha sido un poco, puedo decir que un poco triste, porque no he encontrado esa felicidad, esa conformidad que... que hoy en día el hombre sin Dios busca. Y antes de tener conocimiento del Evangelio mi vida, como le digo que no había encontrado una felicidad; desde niño fui criado por mis padres que se consideraban católicos, pero yo no he encontrado aún todavía la satisfacción como encontré en la religión evangélica, pues entonces un día llegó mi hermano mayor que antes que conociera a Dios, era vicioso totalmente corrompido, toda su mayor parte de su vida fue totalmente derrochada, pero un día él cuenta que conociendo el Evangelio él se reformó convirtiéndose en el camino del Evangelio se regeneró totalmente, en vista de este testimonio yo también me interesé de conocer al Señor”(11)
Resulta claro como en el testimonio queda en evidencia los polos del “antes” y del “después” con sus consecuentes cargas valóricas, va a perfilar la adquisición de una nueva identidad. Ossa por su parte dice al respecto:
“... la experiencia de conversión pentecostal tiene en sí todos los elementos necesarios para posibilitar el acceso tanto a una identidad individual del fiel, como a una fuerte vinculación de éste con el grupo. Por otra parte, la experiencia de la conversión, al vincular al individuo con una “comunidad ideal” le da la posibilidad de tomar distancia frente a la pequeña comunidad local concreta, mediante una referencia que a la vez trasciende y pertenece a esta comunidad. Distancia y cercanía, distinción y articulación: son los dos momentos que definen una identidad bien plantada. La pentecostal puede serlo y muchas veces lo es. No tiene para qué retroceder al momento aludido de la fusión indiferenciada” (Ossa; 1991: 148).
En otras palabras, la identidad pentecostal, ubica al sujeto y a la comunidad religiosa en un plano superior a la de la identidad aymara. De allí entonces que en términos ontológicos, decir “somos pentecostales” sea superior a decir “somos aymaras”. O dicho de otro modo, se es primero pentecostal y luego aymara. Es más en muchos casos, la denominación pentecostal se sitúan aun encima del ser cristiano. Por ejemplo: “Después de almuerzo seguimos nuestro camino y dos horas más tarde estábamos en el pueblo de Huaviña. Al entrar a este pueblo, la gente nos pregunta desde sus casas, ubicadas en la falda del cerro, si es que somos cristianos; nuestra respuesta fue: “¡Somos pentecostales!” ... nos atienden con el alimento material y luego de predicar, celebramos una reunión muy bendecida por el Espíritu Santo (Belmar; 1985: 13). A nivel de la consciencia religiosa el pentecostalismo contribuye también a desencantar el mundo (Berger; 1968). Es decir, rompe la relación de participación entre el hombre y el cosmos, y sitúa está relación sólo a nivel de la fe como una cuestión privada.
CONCLUSIONES
Definida la identidad cultural como un atributo de los sujetos que se auto-identifican, y que también son reconocidos como tal por los otros miembros de la comunidad, en relación con la participación y de la pertenencia a una cultura, en función de la construcción y reconstrucción del pasado para hacerlo presente, queda más o menos claro, que la identidad aymara hoy es, hasta cierto punto de vista, paradojal y contradictoria, por lo mismo que esa cultura hoy, situada en un tiempo y espacio determinada, también lo es.
Lo anterior quiere decir que el sujeto definido, o más dicho, auto-definido como aymara, en el caso del norte grande de Chile, tenderá a ubicarse en, por lo menos tres posiciones.
Una la de los aymaras urbanizados, que se esfuerzan por reconstruir (se) un pasado, de (re) crearse raices, hurgando en la historia para hallar en ellas arquetipos inspiradores como la del Inka, o en movimientos indianistas. En esta misma líneas grupos ligados a estructuras formales que se insertan en el Estado, concretamente en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas -CEPI- en busca de influir a nivel gubernamental, o más de bien de aplicar las políticas del gobierno a la base aymara. Estos, sin embargo, tienen el problema de que no son reconocidos por las comunidades ya que han perdido buena parte de sus lazos de pertenencia, o bien porque se les identifica con el aparato de gobierno o con organismos no gubernamentales o universidades.
Una segunda posición, más en la línea de lo que podemos llamar “micro-identidad” referida a los pueblos del altiplano, que en buena parte reconstruyen su identidad en función de los que ellos llaman las “costumbres”. Estos en su mayor parte, viven atomizados, carentes de liderazgos, y de discursos o ideología que legitimen su accionar, y por lo general, se mueven en la dialéctica de la acción-reacción frente a los estímulos del gobierno, las no-gubernamentales o las iglesias.
Y por último los que, en virtud de la conversión, han alcanzado un nuevo status, pero que aplazan a un segundo lugar la denominación de aymaras, para priorizar la de pentecostal. Estos son los que han alcanzado, según el último censo, un crecimiento que podríamos llamar de espectacular. En el caso de la Comuna de Colchane tienen un doble poder. Uno el religioso, por la presencia activa del Pastor en Cariquima, y otro el político, por el cargo de Alcalde que ostenta un evangélico también de Cariquima, que les permite aumentar su poder e influencia en la zona.
Estas tres variantes, hay que leerla en todo caso, en una perspectiva dinámica, ya que su composición y equilibrio puede también variar, según sea el desarrollo y accionar de los actores que en la sociedad aymaras se mueven.
BIBLIOGRAFÍA
Belmar, J. En: Revista Fuego de Pentecostés, Nº666. Febrero de 1985.
Berger, P. y Luckman, T. La Construcción Social de la Realidad; Madrid, 1986.
Berger, Peter. El Dosel Sagrado: Elementos para una Sociología de la Religión; Buenos Aires, 1968.
Berman, M. El Reencantamiento del Mundo; Santiago, 1987.
Friedman, J. The Past in the Future: History and the Politics of Identity. En: American Anthropologist, Vol. 94, Nº4, 1992.
González, H. y Gavilán, V. Etnia, Cultura e Identidad Aymara. Taller de Estudios Aymara; Arica, No indica fecha.
Censo 1992. Resultados Generales. Cuadro N°2. Instituto Nacional de Estadística. INE. Santiago. 1993.
Montoya, Rodrigo. La cultura quechua hoy. Hueso Húmero Ediciones; Lima, 1987.
Morandé, P. Cultura y Modernización en América Latina; Madrid, 1987.
--- Identidad Local y Cultura Popular. El Mercurio. 14 de octubre de 1990. Cuerpo E. Págs. 8 y 9.
Sánchez Parga, J. Etnia, Poder y Diferencia en los Andes Septentrionales; Quito, 1990.
Ossa, M. Lo Ajeno y lo Propio. Identidad Pentecostal y Trabajo. Centro Ecuménico Diego de Medellín; Santiago de Chile, 1991.
Van Kessel, J. Holocausto al Progreso. Los Aymaras de Tarapacá. 2da Edición; La paz, 1992.
NOTAS
* Sociólogo. Universidad Arturo Prat. Correo electrónico: bernardo.guerrero@unap.cl.
(1) La cita en inglés es: “Modernism embodies a strategy of distantiation from both nature and culture, from both primitive or biologicaly based drives and what are conceived of as superstitious beliefs. it is a seN-tashioned strategy of continuous development in which abstract rationality replaces ali other more concrete foundations of human action” (Friedman; 1992: 801-1088)..
(2) La cita en inglés es: “Postmodernism is an intelectual reaction agalnst the anti-culture and anti-nature content of modernism. It is posttiveiy inclined to ali forms of wisdom, libido liberation, creativity, lost values, and communion whh nature” (Friedman; 1992).
(3) La cita textual en el inglés es: ... the past Is always practiced In the present, not because tha past Imposes Itsel, but because subjects In the present fashions the past In the practice of their identity. Thus, “’he organization of the current situation In the terms of a past” can only occur in the present. The past that effects the present is past constructed and/or reprioduced In the present” (Friedman; 1992).
(4) Carta dirigida al Intendente Regional de Tarapacá, por la Junta de Vecinos N° 7 de Chucuyo-Parinacota. 17 de Febrero de 1992.
(5) Este pareciera ser el caso de las organizaciones aymaras surgidas a partir del año 1989 adelante. Siendo las principales el Centro
Cultural Aymara, Aymar-Markas, Pachu-Ara y otros aglutinados en torno a la Comisión Especial de Pueblos Indígenas - CEPI.
(6) En realidad los aymaras al igual que otras etnias fueron dominadas por el Inca. En lo que es hoy el norte de Chile, la presencia del Inca fue escasa, sólo estuvo aproximadamente unos 60 años, antes de la llegada del Conquistador. Por lo tanto cualquier referencia al Inca o al Dios Inti, corresponde más bien a un deseo. No obstante aquí resulta de especial importancia la observación de Roosens y Friedman en cuanto a la construcción de un pasado que puede que necesariamente no haya existido..
(7) Carta del 17 de junio de 1986, del Centro Cultural Aymara - CCA -al Centro de Investigación de la Realidad del Norte
(8) Estancia de Cariquima. Comuna de Colchane.
(9) Según el último Censo Nacional realizado el año 1992, en la Comuna de Colchane sobre una pob(ación mayor de 14 años, en total 913 personas. 547 se declararon evangélicos, es decir, un 59.91%, mientras que 309 son católicos, es decir, un 33.84%. El resto, 57 personas, un 6.24 se declararon entre los item de “otra religión”, “indiferentes o ateos”, etc. Podemos suponer que en estas personas hay funcionarios de gobierno, profesores y otros. Dentro de los evangélicos, las mujeres ocupan un 52.6%. Mientras que los hombres en el sector cató(icos alcanzan un 51.45%.
(10) Entrevista a campesinos de Villablanca. Noviembre de 1987.
(11) Testimonio de un evangélico de Cariquima.
Bernardo Guerrero Jiménez*
El presente artículo elabora una discusión sobre el tema de la identidad aymara y la identidad pentecostal en el altiplano chileno. Lo anterior en base a una discusión bibliográfica y a información recogida en terreno, Finaliza con la identificación de, por lo menos, tres tipos de identidades que son posibles de advertir en la sociedad aymara.
Palabras claves: Identidad aymara - Identidad pentecostal - Religión.
In this paper we present an analysis of the topic of the aymara and pentecostal identities in the chilean highlands.
We base our analysis on a bibliographical survey and on information collected in situ. Finally we identify three basic types of identities which can be detected in the aymara society.
Key wors: Aymara identity - Pentecostal identity - Religion.
BREVE DISCUSIÓN TEÓRICA
El fenómeno de la identidad cultural y de su valoración es un tema que está directamente relacionado, por una parte con la crisis del desarrollismo (Morandé; 1987), y por otra, muy ligada con la primera con la revalorización de las culturas indígenas y locales.
En América Latina ha sido entre otros Octavio Paz y Pedro Morandé quienes han insistido en el tratamiento de “lo cultural” como variable imprescindible para dar cuenta de la realidad social.
En el ámbito de las ciencias sociales y específicamente en la antropología ha existido también una preocupación por el tema de la identidad cultural. Esta preocupación adquiere por lo menos dos posiciones o puntos de vista. Una de ella es desde la óptica del modernismo y la otra desde la post-modernidad.
Sobre la posición del modernismo Jonathan Friedman (1992: 801-1088) dice que:
“El modernismo encierra una estrategia de distanciamiento de la naturaleza y de la cultura, de las tendencias con base biológica o primitiva y de lo que se concibe como creencias supersticiosas. Es una estrategia autoestructurada de desarrollo continuo en la que la racionalidad abstracta reemplaza a otras formas más concretas de acción humana(1)
En un marco general lo anterior está relacionado a la expansión de la modernidad con sus consiguientes fenómenos de homogeneidad y hegemoneidad.
Al ser la antropología una disciplina “científica” necesita esforzarse por mantener una objetiva distancia de su realidad etnográfica..
La definición de lo real, desde el punto de vista de la modernidad, implica por lo tanto que la cultura se reduce sólo a sus aspectos que pueden ser mensurados. Desde esta perspectiva, la identidad cultural, para su aprehensión requiere de la construcción de indicadores. Pero, esto, por la naturaleza de la perspectiva modernista sólo puede aprehender lo externo, lo visible, lo manifiesto. De este modo, los rasgos físicos, la lengua, las actividades agrícolas y otras serán los indicadores de una determinada identidad cultural.
Esta tendencia que algunos definen como propia de la “antropología temprana” marcada por la fuerza del funcionalismo, es la que ve a la cultura como un “otro” por lo tanto diferente, y esa diferencia hay que hacerla visible a los ojos del antropólogo, y la mejor manera es a través de la construcción de indicadores.
Otros autores como Sánchez Parga (1990) va un poco más lejos y sitúa el problema de la antropología en área de la epistemología. Este autor habla de:
“La necesidad de pensar el “otro” como “exótico” en su “diferencia” ha conducido siempre a la antropología espontánea o pre-científica al deslizamiento “ex-ótico” a pensar esa “diferencia” del “otro” como algo extraño y ajeno. Esta consciencia exótica que acecha siempre al trabajo antropológico ha supuesto un serio impedimento teórico, que podría ser enunciado en un doble sentido: a) la imposibilidad de “reconocerse” - de reconocer plenamente la naturaleza/ cultura humana - en ese “otro” diferente; b) la imposibilidad de reconocer ese “otro” que (habla y existe) en mí” (Sánchez; 1990).
Por lo tanto, la necesidad de construir indicadores, según esta perspectiva alude a la necesidad de hacer visible lo exótico, lo que nuestra mentalidad no puede captar. De este modo, la otra cultura, la exótica, se esconde a nuestra percepción. Citemos una vez más a Sánchez Parga:
“El exotismo no es una propiedad o una cualidad inherente a una cultura cualquiera por más diferente que ésta sea del antropólogo. Es más bien un efecto perverso de la “consciencia exótica” de una antropología, que no es capaz de reconocer la coherencia de sentido cultural que poseen algunas sociedades o algunos fenómenos de ellas, ya que los percibe extraídos o aislados de esa totalidad de sentido que es dicha sociocultura” (Sánchez; 1990).
La perspectiva post-moderna por otro lado, desecha la mirada externa del modernismo, y trata de rescatar al sujeto inserto en la cultura, su subjetividad y sus motivaciones. Queda claro que esta perspectiva es una reacción intelectual al excesivo racionalismo del modernismo. Citemos a Friedmann quien dice:
“ El postmodernismo es una reacción intelectual en contra del contenido anticultura y antinaturaleza del modernismo. Está positivamente inclinado a todas las formas de sabiduría, liberación de la libido, creatividad, valores perdidos y comunión con la naturaleza (2).
Lo anterior nos debe remitir al nacimiento de las ciencias sociales, donde los conceptos de sociedad y cultura aparecen como algo externo y objetivo, tal como aparecen los fenómenos naturales. Este naturalismo de las ciencias sociales la ha llevado a desarrollar una metodología semejante a las de las ciencias naturales, pero con resultados totalmente ajenos a su intención: conocer.
Friedman, en su obra ya citada habla de la identidad cultural como un proceso ligado a la historia, al hacer historia más concretamente. El dice que la historia es un proceso social en la que sujetos particulares participan, en un determinado contexto atribuyendo significados a lo que realizan. Este autor privilegia en consecuencia la posición del sujeto en cuanto se auto-identifica con su pasado y lo proyecta. De este modo, la identidad cultural parte del sentimiento del auto-reconocimiento más que del reconocimiento que “otros” pueden hacer de él. Este autor cita a Wendt quien dice al respecto: “la sociedad es lo que nosotros recordamos; somos lo que nosotros recordamos; soy lo que yo recuerdo; el si mismo es un engaño de la memoria”.
Friedman dice que “el pasado siempre se practica en el presente, no porque el pasado se imponga el mismo, sino porque los sujetos, en el presente, estructuran el pasado en la en la práctica de su identidad . Asi la organización de la situación actual en los términos de un pasado” puede solamente ocurrir en el presente.
El pasado que afecta el presente es pasado construido y/o reproducido en el presente”(3)
Continúa el autor planteando que la constitución de la identidad es una interacción temporal compleja de múltiples prácticas de identificación externas e internas de un sujeto o población. Para entender el proceso de constitución de identidades se hace necesario ubicar los modelos en el espacio y su movimiento en el tiempo.
LA IDENTIDAD COMO OPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN
Pedro Morandé en un artículo, publicado en el diario El Mercurio (Cuerpo E, págs. 8 y 9) sitúa el tema de la identidad cultural en dos grandes tendencias filosóficas. Dice Morandé:
“La primera es definir la identidad a partir de la diferencia, y así alguien descubre sus propias características por contraste respecto de otros. Se ha recurrido durante mucho tiempo a este tipo de definiciones. tal vez pueda decirse que toda la filosofía de la Ilustración quiso definir la identidad a partir de una diferenciación por oposición. Como ejemplo baste recordar el argumento de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, en donde la búsqueda del reconocimiento de sí mismo es inseparable de la lucha por el dominio del otro, vencerlo, por someterlo, e incluso por la capacidad de vengarse del otro cuando se ha sufrido primeramente una humillación. Es decir, el triunfo propio y la derrota del enemigo es lo que conducirá finalmente a la identidad”. detrás de todo esto dice Morandé se esconde la lógica del amigo/enemigo como condición para darse a si mismo la identidad del vencedor o triunfador” (Morandé; 1987).
La segunda tradición filosófica, más antigua que la de la Ilustración. Acá la identidad se define por la pertenencia y la participación. Al respecto Morandé nos dice: “Es decir alguien es capaz de encontrar su propio lugar, su propio nombre, su propia figura, no tanto porque se opone a otro en una lógica en que el propio rostro se observa por la negación de otro, sino porque se descubren los vínculos reales que atan el destino de las personas que se encuentran. La pregunta en este caso es : ¿a qué pertenezco, de qué participo?” (Morandé; 1987).
Esta segunda ida está asociada a la historia y tiene mucha afinidad con las ideas planteadas por Friedman. Morandé habla aquí de las relaciones de pertenencia y de participación, y ésto tiene que ver, sin duda alguna, con la forma como el sujeto se auto-percibe dentro de un determinado ambiente cultural. Es por lo tanto, un concepto de identidad que privilegia la posición del individuo en un grupo determinado.
Van Kessel en su Holocausto al Progreso (Van Kessel, Juan; 1992) cita a Roosens y a Barth quienes definen la etnicidad: “como una forma específica de auto-presentación social. Una persona o grupo social puede en cierta coyuntura histórica acentuar o minimizar su pertenencia étnica (Roosens:1986: 24), de acuerdo a los intereses socio-económicos, los objetivos de lucha (por mejorar posiciones sociales) (Barth;1969). La etnicidad, definida como la auto-presentación en términos étnicos, es considerada como un conjunto de relaciones entre ciertos grupos de interés dentro de la sociedad.
Más adelante, siempre de Van Kessel citando a Roosens dice que los grupos étnicos logran movilizarse gracias a que sus líderes apelan a motivaciones afectivas, que tienen relación con el origen, como la sangre, los antepasados y la tradición ancestral. Asi las variables no-económicas, como la sico-social se vuelve importante para entender el concepto de identidad étnica.
Para Roosens: “la identidad es un concepto sico-social de doble dimensión: una intrasíquica y otra social. En cierto modo somos el grupo al que pertenecemos; nos definimos por él. Pertenecemos simultáneamente a varios grupos sociales: grupo profesional, de familia, religioso, deportivo, político, étnico ... Algunos de éstos nos tocan más Íntimamente que otros y en ciertos momentos - por ejemplo el momento de agresión a la patria, o de represión religiosa, o del abrazo familiar de año nuevo - una determinada pertenencia cobra más interés. El que se identifica étnicamente, persigue ciertas satisfacciones psicológicas, sociales y/o económicas. Gracias a esta identidad uno puede sentirse distinto, diferente de los demás, incomparable, de igual valor fundamental que otros grupos, dominantes. Esto ocurre especialmente en situaciones en que la estructura de clases sociales y la pertenencia a una clase forman el factor principal de identidad, y cual tal permanencia justifica ideológicamente el menosprecio y la supuesta inferioridad socio-económica. En este caso, la ideología de clase perpetúa la situación y bloquea la emancipación.
Otra observación que hace Roosens dice relación al uso o lectura del pasado que hacen los miembros de un determinado grupo social. Dice que el pasado étnico es una reconstrucción subjetiva, por lo tanto ese pasado puede que no sea necesariamente cierto o que haya ocurrido, tal cual los miembros de hoy dicen que sucedió. Lo que es suficiente es que las personas se sientan perteneciendo a una categoría étnica, y que los otros lo reconozcan como tal, para que de ese modo opere el criterio de la diferenciación. De este modo actúa una auto-percepción en términos del ¿Quién soy? De este modo la persona tiene una pertenencia étnica, de allí que cualquier ataque a los valores culturales, es traducido como un ataque personal.
Otro autor, Rodrigo Montoya, señala algunas características de la identidad étnica. Estas serían:
a) La conciencia de una pertenencia (“soy quechua”, “soy aymara”, ¿Qué somos?.)
b) El rescate y la reivindicación de raíces y tradiciones comunes.
c) La interiorización de esa pertenencia individual y colectiva.
d) El orgullo de esa pertenencia (“soy aymara y qué”)
e) La existencia y el consenso de un proyecto futuro colectivo para quienes se afirman como pertenecientes a un pueblo quechua, aymara, etc.
f) Capacidad de desarrollo de una cultura que son sus propios recursos y los elementos de otras que incorpora en su matriz, sigue creando su propio modo de ver, sentir, de pensar y de vivir (Montoya; 1986).
En último lugar, y no porque sea el menos importante, enfaticemos aquí la dimensión de visión del mundo contenida en todo proceso de identidad cultural. El hombre andino posee una consciencia participativa, es decir, él siente y piensa en un cosmos sacralizado, en la que él rol y función del hombre al igual que la naturaleza parte por mantener el equilibrio del mundo. Morris Berman (1987) ha descrito este tipo de consciencia que creemos se ajusta al del hombre andino. Dice este autor:
“Las rocas, los árboles, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida, y los seres humanos se sentían a sus anchas en este ambiente. En breve, el cosmos era un lugar de pertenencia, de correspondencia. Un miembro de este cosmos participaba directamente en su drama, no era un observador alienado. Su destino personal estaba ligado al del cosmos y es esta relación la que daba significado a su vida” (Berman; 1987: 16). Este tipo de consciencia es la que se manifiesta en las celebraciones religiosas autóctonas de la actualidad, y también en buena parte de la vida cotidiana. Pero además está presente en otro tipo de actividades. Por ejemplo, a propósito de un programa experimental para producir lluvias en el altiplano, la Junta de Vecinos de Chucuyo-Parinacota, protestó frente al Intendente Regional. En de los párrafos dice en relación al fracaso de dicho programa:
“3. Nuestro conocimiento campesino nos señala que las lluvias tienen un proceso natural de apareamiento entre las nubes hembras de la costa y nubes machos del altiplano y para su fecundación es necesario no interrumpirlas, ya que paulatinamente se va generando un ciclo climático propicio para las precipitaciones normales”(4).
De lo anteriormente expuesto podemos decir que el concepto de Identidad es un construido social, que se realiza en un tiempo y en un espacio determinado. Y que, y esto es lo sustancial, tiene que ver con la forma como el sujeto se percibe en relación a la cultura donde participa. Y también en la manera como los sujetos de un grupo social determinado los reconocen como miembro de ése. De este modo, la identidad cultural se define no desde el punto de vista del observador, sea antropólogo o sociólogo, sino que se rescata el punto de vista del actor social.
IDENTIDAD AYMARA E IDENTIDAD PENTECOSTAL
De la discusión entablada más arriba queremos contextualizarla ahora a la luz de cultura aymara con sus consiguientes fenómenos de identidad.
El tema de la identidad cultural aymara, en sus intentos de definición, ha recorrido casi los mismos caminos que hemos señalado en la parte teórica de este trabajo.
La mirada de afuera hacia la cultura aymara ha llevado a ver el tema, por ejemplo, de la lengua como un fenómeno dador de identidad. Pero, en el caso del norte grande de Chile, como observan González y Gavilán este fenómeno no se da ya según una encuesta socio-lingüistica, demuestra que en el altiplano un 91.5% de la población de origen aymara residente en el área sería todavía aymara parlante, aunque se presentan distintas frecuencias de uso. En valles y oasis disminuye a un 41.4% y en las ciudades a un 30.0%. Pero lo anterior, se muestra paradójico ya que de la cifra total de aymaras hablantes, el 23.1% de ellos vive en el altiplano, un 29,9% en los valles y un 46,94% en las ciudades y pueblos. Estos autores agrega: “De acuerdo a estos mismos datos, sólo un 39,2% del total estimado de la población aymara chilena utilizaría su propia lengua” (González y Gavilán; sin año: 6). De acuerdo a lo anterior, y siguiendo la lógica modernista, el criterio lingüístico no sería el más adecuado pues estaría indicando una suerte de ocaso de la cultura aymara.
Los rasgos físicos, el manejo de tal o cuales áreas agrícolas o ganaderas, serian otros indicadores, pero en un contexto de mestizaje y de introducción de tecnologías modernas, estarían debilitando el indicador propuesto.
De este modo, nos queda sólo el referente de la auto-identificación en la que se rescata el punto de vista del actor. Y aquí la conceptualización de Friedman, Morandé, Roosens y otros es de importancia.
La noción de aymara, hay que, en primer lugar, leerla en su contexto histórico y espacial. Esto quiere decir, que el tipo de adscripción a esta cultura pasa por entender las diversas relaciones que esta cultura ha tenido con otras. De este modo, por ejemplo, en la situación prehispánica la noción de aymara era diferente a la de quechua u otra. El criterio de identidad estaba además marcado por la posesión de una lengua y de un territorio. Igual situación aconteció con la llegada del español, con la diferencia, que el “contacto” provocó una serie de destrucciones que, de una u otra manera, afectaron a su cultura. Pérdidas de territorios y destrucción de símbolos sagrados atomizaron a los aymaras. En este contexto ser aymara era un peligro. La lógica del invasor lo estigmatizó como indios, es decir, como bárbaros o incivilizados. Esta misma lógica se desarrolló con la instauración de los Estados Nacionales que parcelaron sus territorios y cortaron sus vínculos ancestrales.
Los macizos, profundos y sistemáticos procesos de chilenización en que se han visto envueltos los aymaras desde 1890 a la actualidad, marca una doble tendencia. Por una parte, los aymaras, son víctimas del llamado Holocausto al Progreso, y por otro lado, se empieza a generar un reavivamiento de la conciencia étnica, reavivamiento que no está exento de paradojas y de contradicciones, pero que señala un punto de articulación en torno a lo aymara bastante interesante.(5)
Buena parte de ellos son aymaras que no hablan la lengua, ni viven necesariamente en sus tierras, no son campesinos en un sentido estricto, pertenecen a una élite dirigencial y han acudido a la universidad, o han tenido fuertes contactos con organizaciones no gubernamentales -ONG- siendo algunos funcionarios de ellas, pero se identifican fuertemente con la historia, los problemas y las demandas de los aymaras. Ellos han jugado un rol de importancia en la sensibilización de la comunidad regional no aymara, en tomo a algunos problemas de sus comunidades, como el de la lucha por las aguas, por ejemplo.
Algunos de estos dirigentes apelan muchas veces a raices mito-ideológicas de la cultura andina, ligándola incluso al Imperio Inca(6) para de allí proyectarse al futuro. Otros intelectualizan su discurso, como por ejemplo el del Centro Cultural Aymara que se propone:
“1. Revalorizar y prestigiar nuestras costumbres, entendiendo costumbres como el conjunto de usos, modos actitudes y creencias que conforman nuestra particular manera de ver la vida’(7).
En el altiplano por otro lado, aún es posible encontrar denominaciones comunitarias que aluden a la posesión de un territorio determinado y expresan una variante de la identidad aymara, pero más a nivel de lo local. Se trata de expresiones como el de “somos islugas” o “somos cariquimas” o de expresiones aún más locales como : “somos de Quebe(8)”. Esto está expresando una reafirmación de identidad en la que el sentimiento de pertenencia y de participación es bastante grande.
Podemos concluir sumariamente que la identidad aymara definida en función de la pertenencia y de la participación, además de la auto-definición y auto-ubicación de un sujeto en un grupo social, se nos muestra con variantes que a veces pueden parecer hasta contradictoria entre si, pero que de igual modo recogen para si, en un acto de apropiación positiva, el sentimiento de ser aymaras.
Por otra parte, desde el año 1958 aproximadamente se empieza a expandir por la zona altiplánica, concretamente en Cariquima el movimiento pentecostal(9). Este movimiento religioso pone fuertemente en duda la noción de aymara, al hacerla equivalente a expresiones de su argot, como por ejemplo, indios, bárbaros, perdidos o idolatras. Buena parte de la identidad pentecostal está construida sobre la negación y exclusión de quienes no son evangélicos . En este sentido, esta construcción de la identidad evangélica es la que Pedro Morandé denomina identidad por oposición. Creemos que este tipo de construcción es la que sucede en el periodo de contacto por asi llamarlo. Es decir, en el periodo en que este movimiento precisa construir su propio espacio cultural y religioso en un ambiente poco facilitador para ello.
Por su parte, los que no pertenecen a este movimiento religioso han desarrollado también una estrategia de oposición para definirse como aymaras. Esto quiere decir que la cualidad de aymara la obtienen en oposición a la del pentecostal.
Pero lo cierto es que en la actualidad, al cabo de más de dos décadas de interacción entre pentecostales y aymaras la definición de identidad por oposición, ha dejado de ser la principal, y la tendencia es la auto-afirmación de identidad en base a la pertenencia y participación de sus grupos. Asi de este modo la afirmación “somos pentecostales” o “somos hermanos” prima por sobre otra consideración de identidad. En el caso de los aymaras no convertidos su principal motivo de identidad está ligada, en su afan por diferenciarse de los pentecostales, en la reproducción de sus motivos religiosos ligados a las prácticas autóctonas -celebración de Mallcus, floreo, etc- o de prácticas católicas -fiestas patronales, etc-. Un campesino de Villablanca nos dice:
“Por que al no respetarnos nosotros nos sentiríamos totalmente ofendidos. Como el pentecostal quiere borrar todo lo pasado de nuestros abuelos que era tan hermoso, tan bonito, la manera misma de cuidar su ganado, la manera misma de agradecer a la Pachamama, al Dios Padre, era muy distinto...”(10). Lo que podría estar ocurriendo es otro proceso: aquel que se da en un escenario distinto, donde la confrontación de los primeros años parece estar reduciéndose, y en donde la definición de ser aymara pareciera ser más provechosa, incluso para los evangélicos, sobre todo para acceder a los provechos de la modernidad y por que no decirlo también de la aplicación de la Ley Indígena.
EL ACCESO A LA IDENTIDAD PENTECOSTAL
El punto crucial que señala el acceso a una nueva forma de identidad cultural, en el caso del pentecostalismo, está señalada por la experiencia de la conversión. Esté es el principal camino que señala una experiencia dadora de sentido y que permite la integración del individuo al grupo social. En otras palabras se trata de una ruptura que el individuo realiza con su pasado. En términos más sociológicos estamos frente a una experiencia de re-socialización (Berger y Luckman; 1986), en la que se señala un profundo corte, en la biografía del individuo en términos de un “antes” y un “después” . De un “antes” que es ahora leído e interpretado de acuerdo a una nueva condición, la de salvado. De este modo, el pasado es ahora re-interpretado de acuerdo a la nueva posición social del sujeto. Todo el pasado adquiere coherencia en la medida en que hizo posible la nueva condición. Leamos el siguiente caso de conversión para graficar lo ya dicho:
“Mi vida ha sido un poco, puedo decir que un poco triste, porque no he encontrado esa felicidad, esa conformidad que... que hoy en día el hombre sin Dios busca. Y antes de tener conocimiento del Evangelio mi vida, como le digo que no había encontrado una felicidad; desde niño fui criado por mis padres que se consideraban católicos, pero yo no he encontrado aún todavía la satisfacción como encontré en la religión evangélica, pues entonces un día llegó mi hermano mayor que antes que conociera a Dios, era vicioso totalmente corrompido, toda su mayor parte de su vida fue totalmente derrochada, pero un día él cuenta que conociendo el Evangelio él se reformó convirtiéndose en el camino del Evangelio se regeneró totalmente, en vista de este testimonio yo también me interesé de conocer al Señor”(11)
Resulta claro como en el testimonio queda en evidencia los polos del “antes” y del “después” con sus consecuentes cargas valóricas, va a perfilar la adquisición de una nueva identidad. Ossa por su parte dice al respecto:
“... la experiencia de conversión pentecostal tiene en sí todos los elementos necesarios para posibilitar el acceso tanto a una identidad individual del fiel, como a una fuerte vinculación de éste con el grupo. Por otra parte, la experiencia de la conversión, al vincular al individuo con una “comunidad ideal” le da la posibilidad de tomar distancia frente a la pequeña comunidad local concreta, mediante una referencia que a la vez trasciende y pertenece a esta comunidad. Distancia y cercanía, distinción y articulación: son los dos momentos que definen una identidad bien plantada. La pentecostal puede serlo y muchas veces lo es. No tiene para qué retroceder al momento aludido de la fusión indiferenciada” (Ossa; 1991: 148).
En otras palabras, la identidad pentecostal, ubica al sujeto y a la comunidad religiosa en un plano superior a la de la identidad aymara. De allí entonces que en términos ontológicos, decir “somos pentecostales” sea superior a decir “somos aymaras”. O dicho de otro modo, se es primero pentecostal y luego aymara. Es más en muchos casos, la denominación pentecostal se sitúan aun encima del ser cristiano. Por ejemplo: “Después de almuerzo seguimos nuestro camino y dos horas más tarde estábamos en el pueblo de Huaviña. Al entrar a este pueblo, la gente nos pregunta desde sus casas, ubicadas en la falda del cerro, si es que somos cristianos; nuestra respuesta fue: “¡Somos pentecostales!” ... nos atienden con el alimento material y luego de predicar, celebramos una reunión muy bendecida por el Espíritu Santo (Belmar; 1985: 13). A nivel de la consciencia religiosa el pentecostalismo contribuye también a desencantar el mundo (Berger; 1968). Es decir, rompe la relación de participación entre el hombre y el cosmos, y sitúa está relación sólo a nivel de la fe como una cuestión privada.
CONCLUSIONES
Definida la identidad cultural como un atributo de los sujetos que se auto-identifican, y que también son reconocidos como tal por los otros miembros de la comunidad, en relación con la participación y de la pertenencia a una cultura, en función de la construcción y reconstrucción del pasado para hacerlo presente, queda más o menos claro, que la identidad aymara hoy es, hasta cierto punto de vista, paradojal y contradictoria, por lo mismo que esa cultura hoy, situada en un tiempo y espacio determinada, también lo es.
Lo anterior quiere decir que el sujeto definido, o más dicho, auto-definido como aymara, en el caso del norte grande de Chile, tenderá a ubicarse en, por lo menos tres posiciones.
Una la de los aymaras urbanizados, que se esfuerzan por reconstruir (se) un pasado, de (re) crearse raices, hurgando en la historia para hallar en ellas arquetipos inspiradores como la del Inka, o en movimientos indianistas. En esta misma líneas grupos ligados a estructuras formales que se insertan en el Estado, concretamente en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas -CEPI- en busca de influir a nivel gubernamental, o más de bien de aplicar las políticas del gobierno a la base aymara. Estos, sin embargo, tienen el problema de que no son reconocidos por las comunidades ya que han perdido buena parte de sus lazos de pertenencia, o bien porque se les identifica con el aparato de gobierno o con organismos no gubernamentales o universidades.
Una segunda posición, más en la línea de lo que podemos llamar “micro-identidad” referida a los pueblos del altiplano, que en buena parte reconstruyen su identidad en función de los que ellos llaman las “costumbres”. Estos en su mayor parte, viven atomizados, carentes de liderazgos, y de discursos o ideología que legitimen su accionar, y por lo general, se mueven en la dialéctica de la acción-reacción frente a los estímulos del gobierno, las no-gubernamentales o las iglesias.
Y por último los que, en virtud de la conversión, han alcanzado un nuevo status, pero que aplazan a un segundo lugar la denominación de aymaras, para priorizar la de pentecostal. Estos son los que han alcanzado, según el último censo, un crecimiento que podríamos llamar de espectacular. En el caso de la Comuna de Colchane tienen un doble poder. Uno el religioso, por la presencia activa del Pastor en Cariquima, y otro el político, por el cargo de Alcalde que ostenta un evangélico también de Cariquima, que les permite aumentar su poder e influencia en la zona.
Estas tres variantes, hay que leerla en todo caso, en una perspectiva dinámica, ya que su composición y equilibrio puede también variar, según sea el desarrollo y accionar de los actores que en la sociedad aymaras se mueven.
BIBLIOGRAFÍA
Belmar, J. En: Revista Fuego de Pentecostés, Nº666. Febrero de 1985.
Berger, P. y Luckman, T. La Construcción Social de la Realidad; Madrid, 1986.
Berger, Peter. El Dosel Sagrado: Elementos para una Sociología de la Religión; Buenos Aires, 1968.
Berman, M. El Reencantamiento del Mundo; Santiago, 1987.
Friedman, J. The Past in the Future: History and the Politics of Identity. En: American Anthropologist, Vol. 94, Nº4, 1992.
González, H. y Gavilán, V. Etnia, Cultura e Identidad Aymara. Taller de Estudios Aymara; Arica, No indica fecha.
Censo 1992. Resultados Generales. Cuadro N°2. Instituto Nacional de Estadística. INE. Santiago. 1993.
Montoya, Rodrigo. La cultura quechua hoy. Hueso Húmero Ediciones; Lima, 1987.
Morandé, P. Cultura y Modernización en América Latina; Madrid, 1987.
--- Identidad Local y Cultura Popular. El Mercurio. 14 de octubre de 1990. Cuerpo E. Págs. 8 y 9.
Sánchez Parga, J. Etnia, Poder y Diferencia en los Andes Septentrionales; Quito, 1990.
Ossa, M. Lo Ajeno y lo Propio. Identidad Pentecostal y Trabajo. Centro Ecuménico Diego de Medellín; Santiago de Chile, 1991.
Van Kessel, J. Holocausto al Progreso. Los Aymaras de Tarapacá. 2da Edición; La paz, 1992.
NOTAS
* Sociólogo. Universidad Arturo Prat. Correo electrónico: bernardo.guerrero@unap.cl.
(1) La cita en inglés es: “Modernism embodies a strategy of distantiation from both nature and culture, from both primitive or biologicaly based drives and what are conceived of as superstitious beliefs. it is a seN-tashioned strategy of continuous development in which abstract rationality replaces ali other more concrete foundations of human action” (Friedman; 1992: 801-1088)..
(2) La cita en inglés es: “Postmodernism is an intelectual reaction agalnst the anti-culture and anti-nature content of modernism. It is posttiveiy inclined to ali forms of wisdom, libido liberation, creativity, lost values, and communion whh nature” (Friedman; 1992).
(3) La cita textual en el inglés es: ... the past Is always practiced In the present, not because tha past Imposes Itsel, but because subjects In the present fashions the past In the practice of their identity. Thus, “’he organization of the current situation In the terms of a past” can only occur in the present. The past that effects the present is past constructed and/or reprioduced In the present” (Friedman; 1992).
(4) Carta dirigida al Intendente Regional de Tarapacá, por la Junta de Vecinos N° 7 de Chucuyo-Parinacota. 17 de Febrero de 1992.
(5) Este pareciera ser el caso de las organizaciones aymaras surgidas a partir del año 1989 adelante. Siendo las principales el Centro
Cultural Aymara, Aymar-Markas, Pachu-Ara y otros aglutinados en torno a la Comisión Especial de Pueblos Indígenas - CEPI.
(6) En realidad los aymaras al igual que otras etnias fueron dominadas por el Inca. En lo que es hoy el norte de Chile, la presencia del Inca fue escasa, sólo estuvo aproximadamente unos 60 años, antes de la llegada del Conquistador. Por lo tanto cualquier referencia al Inca o al Dios Inti, corresponde más bien a un deseo. No obstante aquí resulta de especial importancia la observación de Roosens y Friedman en cuanto a la construcción de un pasado que puede que necesariamente no haya existido..
(7) Carta del 17 de junio de 1986, del Centro Cultural Aymara - CCA -al Centro de Investigación de la Realidad del Norte
(8) Estancia de Cariquima. Comuna de Colchane.
(9) Según el último Censo Nacional realizado el año 1992, en la Comuna de Colchane sobre una pob(ación mayor de 14 años, en total 913 personas. 547 se declararon evangélicos, es decir, un 59.91%, mientras que 309 son católicos, es decir, un 33.84%. El resto, 57 personas, un 6.24 se declararon entre los item de “otra religión”, “indiferentes o ateos”, etc. Podemos suponer que en estas personas hay funcionarios de gobierno, profesores y otros. Dentro de los evangélicos, las mujeres ocupan un 52.6%. Mientras que los hombres en el sector cató(icos alcanzan un 51.45%.
(10) Entrevista a campesinos de Villablanca. Noviembre de 1987.
(11) Testimonio de un evangélico de Cariquima.
RASTRO DEL GURMET CARADURA.
LE MATIN:
"(PD).- Pascal Henry sigue escondido, pero algunos aún no se han olvidado del gurmet que se esfumó el 12 de junio tras cenar en El Bulli, la etapa 40 en su periplo por todos los restaurantes de tres estrellas Michelin.
Una agencia de alquiler de vehículos de Ginebra, donde residía, le ha denunciado ante la policía por el robo de un coche, ya que el misterioso suizo aún no ha devuelto el turismo que utilizó durante su viaje, según informó ayer el diario Le Matin.
Henry alquiló el coche del 9 de mayo hasta el 19 de junio, lo que concuerda perfectamente con su plan de viaje. Ese día 9 celebró su última cena en Suiza antes de partir hacia Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y España.
El día 20 de junio debía partir hacia Londres, donde había reservado en el restaurante del cocinero televisivo Gordon Ramsay.
Hasta ahora, la policía suiza no actuaba porque consideraba su desaparición voluntaria. Ahora, tras la denuncia por robo, podría localizarlo y detenerlo."
"(PD).- Pascal Henry sigue escondido, pero algunos aún no se han olvidado del gurmet que se esfumó el 12 de junio tras cenar en El Bulli, la etapa 40 en su periplo por todos los restaurantes de tres estrellas Michelin.
Una agencia de alquiler de vehículos de Ginebra, donde residía, le ha denunciado ante la policía por el robo de un coche, ya que el misterioso suizo aún no ha devuelto el turismo que utilizó durante su viaje, según informó ayer el diario Le Matin.
Henry alquiló el coche del 9 de mayo hasta el 19 de junio, lo que concuerda perfectamente con su plan de viaje. Ese día 9 celebró su última cena en Suiza antes de partir hacia Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y España.
El día 20 de junio debía partir hacia Londres, donde había reservado en el restaurante del cocinero televisivo Gordon Ramsay.
Hasta ahora, la policía suiza no actuaba porque consideraba su desaparición voluntaria. Ahora, tras la denuncia por robo, podría localizarlo y detenerlo."
sábado, 8 de noviembre de 2008
LA LANCHA DE “BATUTA”.
LA LANCHA DE “BATUTA”
(Caamaño)_
_____________________
Ay, la lancha de Caamaño.
Ay, Batutiña patrón.
Ay, la caña del timón,
Atrancado el travesaño.
Ay, la amura carenada
Con percebe y “arneirón”.
Ay del redondo tapón,
De la “cadeira” tapada.
Ay de la roda gastada
Por el roce del chicote,
Ay, los senos de los cotes
Que sujetan la poutada.
Ay, que la driza mojada
No desliza en la pasteca.
Ay, que no corre ni seca.
Ay, roldana despintada.
Ay, cadena del rezón
Oxidada y carcomida.
Ay, la quilla resentida,
Las cuadernas y el timón.
Ay, la lancha de Caamaño
Zozobrada en Touriñán
El año de poco pan
Y de sardinas mal año.
Ay, Batuta, Batutiña
De la nariz remachada,
De dedos presos en liña,
Sudores de agua salada.
Patrón de puño vacío.
Patrón de caña ignorada.
Patrón sin tapa regala,
Sin “salseiros” ni rocío.
Patrón de luna en la frente.
Patrón de lluvia en la cara.
Patrón sin vela ni vara.
Patrón varado en poniente.
Patrón de barcas perdidas
Y de redes fondeadas,
De maderas encharcadas
Y de las proas hundidas.
Ay, compañero patrón
De la nariz remachada,
Ausente de la bancada,
Sin la mano en el timón.
(Manuel da Rouras, Venezuela, años 50)
(Caamaño)_
_____________________
Ay, la lancha de Caamaño.
Ay, Batutiña patrón.
Ay, la caña del timón,
Atrancado el travesaño.
Ay, la amura carenada
Con percebe y “arneirón”.
Ay del redondo tapón,
De la “cadeira” tapada.
Ay de la roda gastada
Por el roce del chicote,
Ay, los senos de los cotes
Que sujetan la poutada.
Ay, que la driza mojada
No desliza en la pasteca.
Ay, que no corre ni seca.
Ay, roldana despintada.
Ay, cadena del rezón
Oxidada y carcomida.
Ay, la quilla resentida,
Las cuadernas y el timón.
Ay, la lancha de Caamaño
Zozobrada en Touriñán
El año de poco pan
Y de sardinas mal año.
Ay, Batuta, Batutiña
De la nariz remachada,
De dedos presos en liña,
Sudores de agua salada.
Patrón de puño vacío.
Patrón de caña ignorada.
Patrón sin tapa regala,
Sin “salseiros” ni rocío.
Patrón de luna en la frente.
Patrón de lluvia en la cara.
Patrón sin vela ni vara.
Patrón varado en poniente.
Patrón de barcas perdidas
Y de redes fondeadas,
De maderas encharcadas
Y de las proas hundidas.
Ay, compañero patrón
De la nariz remachada,
Ausente de la bancada,
Sin la mano en el timón.
(Manuel da Rouras, Venezuela, años 50)
viernes, 7 de noviembre de 2008
PARACUELLOS EN LA SOPA.
PARACUELLOS EN LA SOPA.
________________________
Comentario en PÚBLICO:
¿No fue San Pablo quien abrió las puertas de la cristiandad a los gentiles? El rector de la CEU, al parecer, es un intelectual en/cerrado en lo suyo.
Lo del Pío se remonta a otra historia.
_________________________________________________
________________________
Comentario en PÚBLICO:
¿No fue San Pablo quien abrió las puertas de la cristiandad a los gentiles? El rector de la CEU, al parecer, es un intelectual en/cerrado en lo suyo.
Lo del Pío se remonta a otra historia.
_________________________________________________
Con lo de Paracuellos....
Con lo de Paracuellos....
Lo de Carrillo suena a cuerno retorcido: Cuarenta años han dado para todo. No le juzgaron (en ausencia) por lo de Paracuellos, porque no había base para ello. ¡Menudos perdonadores eran los tíos!
Lo de Carrillo suena a cuerno retorcido: Cuarenta años han dado para todo. No le juzgaron (en ausencia) por lo de Paracuellos, porque no había base para ello. ¡Menudos perdonadores eran los tíos!
jueves, 6 de noviembre de 2008
¡LA LECHE..!
____________________________________________________
¡OBAMANÍA, OBAMANÍA, OBAMANÍA, OBAMANÍA..!
______________________________________________
Mientras te haces de rogar - por capricho, por los rincones de mi alma - busco mi pluma de gaviota y un gran papel de barba (y de fumar) para endulzar la espera, para dar lustre al bigote a lo ASnar, a lo Rajoy, a lo doña EsperanZa…
Después, cuando nos reconforten tus palabras - ne te parezca mal -, me ausentaré con toda la familia, me iré de siquiatra al galeno que despacha en el semáforo de la esquina…
¡Obamanía, Obamanía,¡Obamanía, Obamanía..!
La leche y sus derivados. Y algo más. Por si nos queda más tinta en el tintero.
______________________________________________________
¡OBAMANÍA, OBAMANÍA, OBAMANÍA, OBAMANÍA..!
______________________________________________
Mientras te haces de rogar - por capricho, por los rincones de mi alma - busco mi pluma de gaviota y un gran papel de barba (y de fumar) para endulzar la espera, para dar lustre al bigote a lo ASnar, a lo Rajoy, a lo doña EsperanZa…
Después, cuando nos reconforten tus palabras - ne te parezca mal -, me ausentaré con toda la familia, me iré de siquiatra al galeno que despacha en el semáforo de la esquina…
¡Obamanía, Obamanía,¡Obamanía, Obamanía..!
La leche y sus derivados. Y algo más. Por si nos queda más tinta en el tintero.
______________________________________________________
ManuMar (RIDERRADEIRO):
Tal vez, en su día, te hice llegar esta hoja del 2003. Aunque así sea, te la reenvío por dos motivos:
* Porque hoy me siento especialmente africano: un politico-poeta, con abuelos en Africa Central, llega a la Casa Blanca. Hemos ganado los jóvenes
y los optimistas.
* El próximo año 2009 será el 150 aniversario de la publicación de EL ORIGEN DE LAS ESPECIES (Charles Darwin), y será buena ocasión para investigar nuestras orígenes ancestrales.
Apertas
JG
Tal vez, en su día, te hice llegar esta hoja del 2003. Aunque así sea, te la reenvío por dos motivos:
* Porque hoy me siento especialmente africano: un politico-poeta, con abuelos en Africa Central, llega a la Casa Blanca. Hemos ganado los jóvenes
y los optimistas.
* El próximo año 2009 será el 150 aniversario de la publicación de EL ORIGEN DE LAS ESPECIES (Charles Darwin), y será buena ocasión para investigar nuestras orígenes ancestrales.
Apertas
JG
CORONACION DE EVA MITACONDRIAL
CORONACION DE EVA MITACONDRIAL
_________________________________
La Navidad 2003 puede ser una excelente ocasión para poner una corona de millones de brillantes (brights) estrellas en la imaginaria cabeza de la Real Eva Mitocondrial. Es una historia? Un ejercicio de imaginación? Un juego matemático? Un hecho científico?... No sé cómo llamarlo. Que cada uno lo califique a su gusto. Supone, eso sí, tiempo y un no pequeño esfuerzo de imaginación, compensado, creo, porque ayuda algo a responder a las clásicas preguntas: quiénes, de dónde, a dónde…. ¡Ahí es nada!!! Perdón, de todos modos, por el abuso.
Esta Reina, la Eva Mitocondrial, pertenece a la línea directa femenina de cada uno de nosotros. Se trata de la mujer que posee la única cualidad de ser el directo, en la línea femenina, y más reciente ancestro de todo homo sapiens que vive hoy.
Los siguientes pasos de razonamiento se apoyan en hechos tan evidentes como que todos tenemos una madre y sólo una.
1.- Mentalmente atrapamos el Grupo A formado por todos los seres humanos que hoy vivimos, desde el recién nacido en Palestina o en la tribu más perdida de la selva hasta el más anciano del planeta.
2.- Cada uno es hijo de una madre. Cogemos el Grupo B formado por todas esas madres. Es el inmenso grupo femenino de las madres de todos los que hoy vivimos, pero mucho más reducido que el anterior. Cada ser vivo tiene una sola madre, pero muchas madres tienen más de un hijo.
3.- Retrocedemos un paso más. El Grupo C está formado por las madres de las madres del grupo anterior. Este grupo es también más reducido que el anterior por la misma razón. Continuamos retrocediendo una generación, formando los grupos D, E, F… y así sucesivamente, cada uno más pequeño que el anterior. Es evidente que en estos grupos no están incluidas todas las mujeres; quedan excluidas todas las contemporáneas de cada grupo que no tuvieron descendencia. El proceso, llevado tan atrás como sea preciso, nos conduce hasta el grupo formado por una sola mujer: como decíamos antes, es el antepasado femenino más cercano y directo de todos los que hoy vivimos en el Globo. Es la madre global más cercana. Es la Reina, la Eva Mitocondrial, porque las mitocondrias de nuestras células pasan sólo a través de la línea materna.
4.- Es dificultoso, de momento, saber dónde y cuándo existió nuestra héroe, pero que existió no se niega. Sí sabemos que tuvo, al menos, dos hijas con descendencia sobreviviente, porque si hubiera tenido una sola hija con descendencia, ésta hija sería la coronada, por ser la más cercana. Para distinguir el título, Eva Mitocondrial, de su nombre propio, alguien la bautizó Amy; nuestra querida y bienamada Amy, la madre fundadora de la línea actual de los humanos que hoy vivimos. Por esto la coronamos retrospectivamente, y brindaremos por ella en Navidad. Seguro que no fue la más fuerte, la más bella, la más fecunda de sus contemporáneas. Tampoco es la primera mujer de la especie Homo Sapiens. Pero el hecho es que si Amy hubiera muerto de hambre o de otra manera en la infancia, como les pasaba entonces a muchos niños, ninguno de los humanos actuales hubiéramos existido. No es descabellado imaginar que debemos la existencia precisamente al abuelo de Amy, que logró salvarla de aquella erupción del volcán africano cuando tenía tres años, porque sabía bien en qué dirección soplaba el viento.
En esta coronación y este brindis, sí podemos participar absolutamente todos los Homo Sapiens de buena voluntad, sabedores al fin de nuestra soledad en medio de la indiferente inmensidad del Universo y de que nuestro destino no está escrito en ninguna parte, pero la luz de las estrellas de la corona de Amy nos hará un poco más libres.
Jesús García; e-mail: jesusgarciafdez@lycos.es
jesusgarciafdez@gmail.com
Madrid, 8 de Diciembre 2003
_______________________________________________________________________________
_________________________________
La Navidad 2003 puede ser una excelente ocasión para poner una corona de millones de brillantes (brights) estrellas en la imaginaria cabeza de la Real Eva Mitocondrial. Es una historia? Un ejercicio de imaginación? Un juego matemático? Un hecho científico?... No sé cómo llamarlo. Que cada uno lo califique a su gusto. Supone, eso sí, tiempo y un no pequeño esfuerzo de imaginación, compensado, creo, porque ayuda algo a responder a las clásicas preguntas: quiénes, de dónde, a dónde…. ¡Ahí es nada!!! Perdón, de todos modos, por el abuso.
Esta Reina, la Eva Mitocondrial, pertenece a la línea directa femenina de cada uno de nosotros. Se trata de la mujer que posee la única cualidad de ser el directo, en la línea femenina, y más reciente ancestro de todo homo sapiens que vive hoy.
Los siguientes pasos de razonamiento se apoyan en hechos tan evidentes como que todos tenemos una madre y sólo una.
1.- Mentalmente atrapamos el Grupo A formado por todos los seres humanos que hoy vivimos, desde el recién nacido en Palestina o en la tribu más perdida de la selva hasta el más anciano del planeta.
2.- Cada uno es hijo de una madre. Cogemos el Grupo B formado por todas esas madres. Es el inmenso grupo femenino de las madres de todos los que hoy vivimos, pero mucho más reducido que el anterior. Cada ser vivo tiene una sola madre, pero muchas madres tienen más de un hijo.
3.- Retrocedemos un paso más. El Grupo C está formado por las madres de las madres del grupo anterior. Este grupo es también más reducido que el anterior por la misma razón. Continuamos retrocediendo una generación, formando los grupos D, E, F… y así sucesivamente, cada uno más pequeño que el anterior. Es evidente que en estos grupos no están incluidas todas las mujeres; quedan excluidas todas las contemporáneas de cada grupo que no tuvieron descendencia. El proceso, llevado tan atrás como sea preciso, nos conduce hasta el grupo formado por una sola mujer: como decíamos antes, es el antepasado femenino más cercano y directo de todos los que hoy vivimos en el Globo. Es la madre global más cercana. Es la Reina, la Eva Mitocondrial, porque las mitocondrias de nuestras células pasan sólo a través de la línea materna.
4.- Es dificultoso, de momento, saber dónde y cuándo existió nuestra héroe, pero que existió no se niega. Sí sabemos que tuvo, al menos, dos hijas con descendencia sobreviviente, porque si hubiera tenido una sola hija con descendencia, ésta hija sería la coronada, por ser la más cercana. Para distinguir el título, Eva Mitocondrial, de su nombre propio, alguien la bautizó Amy; nuestra querida y bienamada Amy, la madre fundadora de la línea actual de los humanos que hoy vivimos. Por esto la coronamos retrospectivamente, y brindaremos por ella en Navidad. Seguro que no fue la más fuerte, la más bella, la más fecunda de sus contemporáneas. Tampoco es la primera mujer de la especie Homo Sapiens. Pero el hecho es que si Amy hubiera muerto de hambre o de otra manera en la infancia, como les pasaba entonces a muchos niños, ninguno de los humanos actuales hubiéramos existido. No es descabellado imaginar que debemos la existencia precisamente al abuelo de Amy, que logró salvarla de aquella erupción del volcán africano cuando tenía tres años, porque sabía bien en qué dirección soplaba el viento.
En esta coronación y este brindis, sí podemos participar absolutamente todos los Homo Sapiens de buena voluntad, sabedores al fin de nuestra soledad en medio de la indiferente inmensidad del Universo y de que nuestro destino no está escrito en ninguna parte, pero la luz de las estrellas de la corona de Amy nos hará un poco más libres.
Jesús García; e-mail: jesusgarciafdez@lycos.es
jesusgarciafdez@gmail.com
Madrid, 8 de Diciembre 2003
_______________________________________________________________________________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)